Historias de un Puerto Rico cercano
Es raro ahora mismo reseñar una obra ambientada en el Puerto Rico de 2018, poco después de María, pero antes del Verano de 2019, los terremotos de 2020 y la pandemia que nos acuartela ahora mismo. Es casi como leer acerca de un mundo radicalmente distinto. Tal vez lo es, aunque no deja de ser familiar. En Simulación del bienestar, del puertorriqueño Antonio Miranda, podemos visitar ese cercano pasado, que parece tan lejano debido a la cuarentena.
 La novela cuenta la historia de unos jóvenes cuatrillizos en Jayuya. Tal vez sea más preciso decir que cuenta cuatro historias, una por cuatrillizo: dos hembras y dos varones. Comienza con Nadeshka Marie, una artista que ha logrado éxito en su profesión y es dueña de su propia casa-taller. Ahí, espera por un comprador que ha viajado desde los Estados Unidos para comprarle una pintura que ha comisionado. El comprador es boricua también y oriundo del municipio de la Cordillera Central, aunque ha pasado tanto tiempo desde que se fue, que apenas reconoce el lugar. A diferencia de las demás historias del libro, esta se cuenta desde la perspectiva del comprador, Anthony, en lugar de mostrar el de la cuatrilliza y trabaja, en dos tiempos distintos, con su viaje a la casa-taller y su interacción con Nadeshka Marie. La narración intercala la experiencia de Anthony en su auto alquilado con la compra y el recogido del cuadro que ha venido a buscar.
La novela cuenta la historia de unos jóvenes cuatrillizos en Jayuya. Tal vez sea más preciso decir que cuenta cuatro historias, una por cuatrillizo: dos hembras y dos varones. Comienza con Nadeshka Marie, una artista que ha logrado éxito en su profesión y es dueña de su propia casa-taller. Ahí, espera por un comprador que ha viajado desde los Estados Unidos para comprarle una pintura que ha comisionado. El comprador es boricua también y oriundo del municipio de la Cordillera Central, aunque ha pasado tanto tiempo desde que se fue, que apenas reconoce el lugar. A diferencia de las demás historias del libro, esta se cuenta desde la perspectiva del comprador, Anthony, en lugar de mostrar el de la cuatrilliza y trabaja, en dos tiempos distintos, con su viaje a la casa-taller y su interacción con Nadeshka Marie. La narración intercala la experiencia de Anthony en su auto alquilado con la compra y el recogido del cuadro que ha venido a buscar.
Le sigue la historia de Cubo, que vive con la mamá de los hermanos y ha heredado los gallos de pelea de su padre. El gobierno estadounidense acaba de declarar las peleas de gallos ilegales y Cubo se las arregla para organizarlas de manera clandestina. Esa decisión lo involucra en una disputa con otro gallero sin escrúpulos que reacciona de manera violenta a una decisión que Cubo toma en contra del gallero en una de las peleas. A la vez, entramos en los pensamientos del hermano y vemos qué lo motiva, además de sus interacciones con sus hermanos.
La tercera historia es de Cheinyra, que estudia Ciencias Naturales. Es una joven madre que trata de armonizar sus responsabilidades y sus deseos de abandonarse a la fiesta. Los demás hermanos la describen como la más inteligente, mas toma una serie de decisiones irresponsables que le causarán problemas. Trata de equilibrar su vida estudiantil y de madre con las salidas a chinchorros de mala muerte y borracheras en las que pierde el conocimiento.
La última historia le toca a Mickey, que también es estudiante. Este se siente apartado de sus hermanos y el resto de la sociedad. Tiene una novia y se pasa pensando en que su relación terminará en algún momento, por una razón u otra. A la vez, cuenta un pasadía familiar con su padre, madre y demás hermanos, en el que acamparon en la playa Cerro Gordo en Vega Alta, que parece ser el momento en que se da cuenta de que se siente distinto a sus hermanos.
La novela pinta un momento significativo en nuestra historia a través de los ojos de estos personajes. Aquí veremos muchos de los problemas que nos afligían (y aún afectan) en aquel momento. Sin embargo, parece una colección de cuentos largos o novelas cortas en vez de una obra unida del todo. Uno se queda a la espera de algún suceso que amarre todas estas historias, pero nunca llega. No obstante, goza de una buena redacción y cuidado en su edición, que muestran la seriedad del autor hacia la obra que produce.
Simulación del bienestar
Antonio Miranda
Fraternal, 2019
Esta reseña fue la última que escribí para El Nuevo Día. Fue una experiencia sin igual cuyo final quedó demasiado abierto.
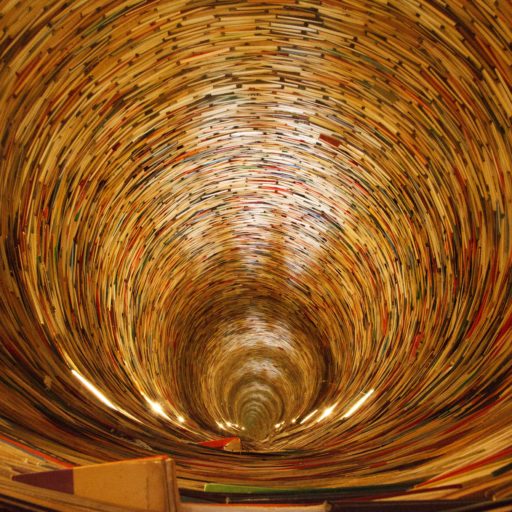









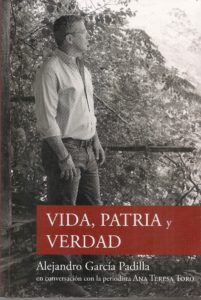
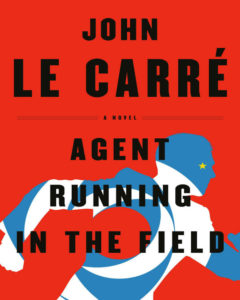

 Stumble It!
Stumble It!
